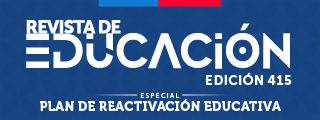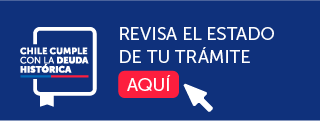Recordar, del latín recordis re -volver, cordis corazón, escribir sobre ruralidad, es recordar, es volver a pasar por el corazón, por los inicios de un jóven profesor rural en el territorio del Budi, en un lugar llamado Raukenwe (lugar de los sonidos en lengua mapuche), territorio en el cual el mapudungun en muchos casos era primera lengua de los niños (as).
Cuando asumió el desafío de ir a trabajar en la escuela misional de Piedra Alta entendí claramente el concepto de ruralidad y territorio, no existía puente en el Lago Budi, luz ni agua potable, transporte una vez al día , una micro que se goteaba el techo, nadie que sabia del confort de dicha nave se sentaba en los primeros asientos, era sabido que si frenaba fuerte, el agua se deslizaba por el porta equipaje y mojaba a los sentados en primera línea; se podría decir que era el bautizo a los nuevos llegados al sector, en realidad eso era lo mínimo, lo peor era que muchas veces la micro no salió y hubo que caminar y cruzar el lago en bote.
Pero ahí estábamos haciendo patria, como se puede decir y descubriendo un mundo para el cual la universidad de ese tiempo no te preparaba, lo importante fue descubrir que este contexto deja espacio para la creatividad pedagógica, la adecuación curricular, el trabajo grupal, las salidas a terreno de investigación-acción y muchas experiencias educativas que te permite promover un currículo más contextualizado a la realidad sociocultural de los alumnos (as), en este recorrido no puedo dejar de nombrar la excelente instalación de programas del Ministerio de Educación como el MECE Básico Rural y Programa P-900 por parte de los equipos de supervisión técnica pedagógica que nos acompañaron en el recorrido, en especial a la supervisora Señora Digna Díaz Rodríguez, que entrego orientación clara y precisa de la Política Pública en educación rural; Don Guillermo Williamson, que instalo en el sistema el ordenamiento de microcentros de aprendizaje colectivos como medios de articulación Ministerial, muchos ya han dejado el servicio o la docencia de aula, pero dejaron huellas imborrables en las comunidades educativas de cada localidad rural donde existe una escuela, hay una sede, una posta, un club deportivo, un taller laboral femenino, vida social y comunitaria. En ese contexto el profesor rural es un articulador y facilitador social, debe cooperar en la gestión comunitaria, debe aportar al territorio, es llamado a sumarse a las propuesta de trabajo, es un servidor público, así se debe entender el ejercicio docente en lo rural.
El profesor rural siempre ha hecho patria donde muchos no llegan, la pandemia nuevamente pone de manifiesto esta realidad, colegas rurales trasladándose kilómetros a dejar las guías de trabajo a sus estudiantes por falta de conectividad, otros trasladando materiales y la alimentación a las familias vulnerables, no faltó el que también llevo medicina o tuvo que trasladar a un enfermo, esto deja de manifiesto una vez más que nada puede reemplazar a un buen profesor, se hicieron esfuerzos de poder realizar clases telemáticas, un esfuerzo mayor al mundo docente que lo asumieron con responsabilidad, pero la vuelta a la presencialidad lleno a nuestras escuela rurales de abrazos de saludos llenos de afecto hacia los niños(as) en cada una de las escuelas volvió a aflorar ese orgullo de ser profesor(a), salimos como país de la pandemia y como región llegaron los incendios forestales, nuevamente el sector rural afectado escuelas y jardines de la provincia de Malleco, Cautín Norte y sur afectados, parece que las tragedias atacan más a los que tienen los pies descalzos, familias rurales vulnerables perdieron casa, alimentación, sedes y escuelas, el despliegue Ministerial no fue menor, enero y febrero como región no se descansó un día, para dar respuesta a tamaña situación Ministro, Seremi y Jefe DEPROV en terreno, cubriendo temas de logística, resultado todos los alumnos rurales se reintegraron, señalo esto porque lo valoro , porque desde mi espíritu de profesor rural siento respaldo hacia los territorios, y apoyo a los alumnos as de dichos territorios.
Hoy a un mes de esos hechos nos convoca la reactivación educativa, mientras no logremos llegar hasta el último rincón de esta región con nuestra propuesta como Ministerio y acompañamiento a las escuelas el trabajo no está finalizado, ya que, mientras exista un alumno rural sin acceso a la Educación Pública nuestra tarea estará inconclusa.
Cuidar de un sano desarrollo emocional a través de una buena gestión de la convivencia escolar es también fundamental, eso nos exige el nuevo escenario décadas a atrás la educación rural tenía un objetivo cobertura educacional, en ese contexto se crearon escuelas con piso rural básico, una subvención destinada a mantener la escuela con el docente, el sentido era financiar la permanencia de la escuela, hoy el desafío es calidad educativa y trayectoria.
Finalizo esta reflexión colocando en debate un elemento que se entre mezcla con la ruralidad en esta región, el contexto de la alta taza de alumnos(as) mapuche, si bien es cierto es cada vez menos frecuente encontrar un niño (a) mapuche hablante de su idioma en las escuelas rurales o urbanas de la región, creo que hay que hacer una reflexión en torno al respeto a la diversidad cultural y lingüística, recuerdo muy bien mi primera generación de alumnos (as) de Piedra Alta, de hecho soy ahora amigo de muchos de ellos, costo mucho anivelar los vacíos de aprendizajes que arrastraban en lenguaje y matemáticas, justo ese año llego un nuevo Director Jorge Calfuqueo Lefio, profesor mapuche Hablante de su idioma, le hablo a sus alumnos as en un trawun (reunión mapuche) utilizo solo el mapudungun, creo que más que movilizar su mente logro movilizar el piuke (corazón), su autoestima, yo en ese tiempo observador pasivo, lo logre entender con el ejemplo del colega, muchas generaciones de alumnos(as) mapuche desertaron o fracasaron académicamente porque no se le fortaleció su autoestima personal, es más se les discrimino, por tener un idioma distinto o una cultura diferente, cuando lo entendí y lo asumí, nuevamente el profesor rural tuvo que cambiar de metodología, por eso se los dijo colegas rurales muchos de nuestros pichikeche pertenecen a otra cultura y es tarea nuestra acogerlos y entenderlos en su diversidad, tratar de aprender la lengua, no cuesta es solo un ejercicio de descolonización pedagógica.
Por último, se dice que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, aprendiendo de a poco se puede avanzar, como Jefe Provincial de Educación Cautín sur no puedo dejar de recordar también mi paso por la escuela comunitaria Kom pu lof ñi Kimeltuwe, en la cual tuve la alegría de formar mis hijos, y en especial a los dirigentes del territorio Mauricio Painefil Calfuqueo y la Papay Fresia Calfuqueo, gestores de la creación de la escuela, hoy esta propuesta de educación rural intercultural desde las comunidades Ha dejado de manifiesto que si se pueden trabajar dos conocimientos y lenguas en forma simultánea, está a la vanguardia a nivel país, mis respetos y afectos a los colegas a que ya partieron de la escuela y los que todavía siguen con una propuesta única.
Concluyo este escrito diciendo que extraño mi trabajo en las salas de clases, mis alumnos (as) y en especial, a un compañero de trabajo que ha llenado de historias, relatos y música las salas de clases por donde ha pasado un colega que ha entregado su vida a la educación rural en contexto intercultural, el Peñi Luis Ñanko Pichulman un maestro entre los maestros.
Edinson Contreras Canario
Jefe del Departamento Provincial Cautín Sur